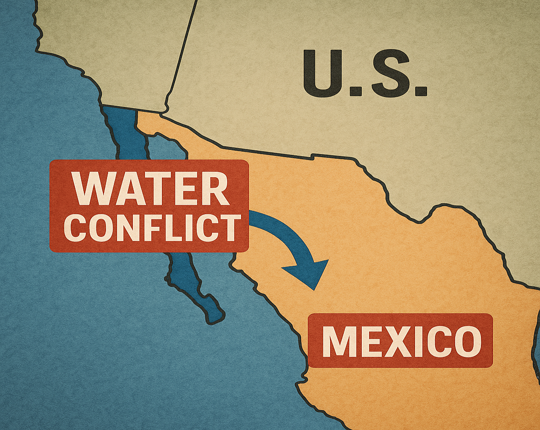
La disputa actual refleja una tensión estructural agravada por el cambio climático, el crecimiento poblacional y la sobreexplotación agrícola
José Raymundo Elizalde Gastelo | Experto en agronegocios
La creciente escasez de los recursos hídricos compartidos, ha intensificado la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Esta problemática, centrada en la cuenca del río Bravo, afecta de forma directa al sector primario en ambos lados de la frontera, particularmente en los estados mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, y en los estados americanos de Texas y Nuevo México. La crisis actual no es simplemente una disputa bilateral, sino una alerta sobre la sostenibilidad de los modelos productivos actuales frente al cambio climático y la gobernanza internacional del agua.
Contexto histórico y legal
El Tratado de Aguas de 1944 estableció los principios para el reparto del agua entre México y Estados Unidos en dos cuencas: el río Colorado (cuya agua se entrega a México) y el río Bravo (cuya agua se entrega a Estados Unidos). Nuestro país debe entregar 2,158 millones de metros cúbicos (Mm3) cada quinquenio, provenientes de los afluentes del río Bravo, mientras que nuestro vecino del norte debe proporcionar anualmente 1,850 Mm3 desde el río Colorado.
Este tratado ha funcionado como un instrumento diplomático de referencia durante décadas. Sin embargo, su estructura no prevé mecanismos suficientemente robustos frente a condiciones extremas como sequías prolongadas o el aumento exponencial de la demanda hídrica derivada del crecimiento agrícola y urbano. El cambio climático y la evolución de las ciudades ameritan una revisión profunda de este acuerdo que permita su sostenibilidad futura.
Historia de los conflictos entre México y Estados Unidos por el agua
A lo largo del siglo XX y principios del XXI, han ocurrido varios episodios de tensión entre ambos países en torno al cumplimiento del Tratado de 1944. Destacan los siguientes:
- 1988-1992: Durante este periodo, México acumuló una deuda de agua considerable debido a una sequía severa. Aunque la situación se resolvió sin sanciones, marcó un precedente sobre los límites del tratado frente a fenómenos climáticos extremos.
- 1994-1999: México no pudo cumplir con el volumen estipulado, y el retraso en las entregas generó quejas formales de parte de Texas. La presión aumentó al tratarse del primer ciclo posterior a la firma del TLCAN (ahora TMEC), lo que vinculó la disputa hídrica con el comercio bilateral.
- 2000-2005: La deuda mexicana superó los 700 Mm3. Organizaciones de productores de Texas interpusieron demandas y el Congreso estadounidense solicitó sanciones comerciales. En 2005, se firmó un acuerdo de compensación con entregas adicionales durante el ciclo siguiente.
- 2011 y 2013: Nuevas sequías y diferencias sobre el uso del agua en la región de El Paso y Ciudad Juárez generaron negociaciones intensas sobre el almacenamiento y liberación de agua desde presas internacionales.
Estos antecedentes muestran que la gestión binacional del agua ha estado marcada por altibajos, donde los factores climáticos, económicos y políticos se entrelazan. La actual disputa es parte de una secuencia histórica que evidencia la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos del tratado.
La crisis actual, causas estructurales y coyunturales
Desde 2020, México ha enfrentado condiciones de sequía severa en el norte del país, con afectaciones directas a los principales embalses responsables del cumplimiento del tratado (La Boquilla, El Granero y Las Víboras). A mediados de 2025, la deuda acumulada de agua alcanzaba niveles críticos, con solo una cuarta parte del volumen entregado.
A esto se suma el crecimiento desordenado de la agricultura, particularmente en los valles de Delicias y Bajo Río Bravo, donde los cultivos de alto consumo hídrico (nogal, alfalfa, maíz y caña) se expandieron sin una planificación sostenible. Las concesiones hídricas sobre explotadas, complican aún más la gestión.
Escalada diplomática y presiones políticas
Durante 2024 y 2025, las tensiones aumentaron con fuertes declaraciones por parte de autoridades estadounidenses, incluyendo amenazas de sanciones comerciales. Grupos de agricultores texanos impulsaron demandas para exigir el cumplimiento inmediato del tratado, alegando pérdidas millonarias por falta de riego.
La posición del presidente Donald Trump ha sido de presión y confrontación con declaraciones públicas acusando a México de incumplir sistemáticamente el Tratado de Aguas de 1944, y utilizando este tema para movilizar apoyo político entre sectores conservadores que demandan una postura más firme del gobierno federal.
Estas declaraciones se han producido en un contexto político tenso, donde Trump busca consolidar liderazgo hacia las elecciones de 2026, instrumentalizando la crisis del agua como parte de su retórica sobre soberanía nacional y defensa del campo estadounidense; además de reactivar la narrativa de seguridad fronteriza, vinculando el tema del agua a otros conflictos más amplios.
La administración de la presidenta de México Claudia Sheinbaum ha tenido que navegar entre las presiones externas y las demandas internas de agricultores mexicanos que también enfrentan reducciones en el suministro de agua. El papel de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ha sido fundamental para evitar una ruptura diplomática, aunque con limitada capacidad ejecutiva.
Acuerdo provisional de abril 2025
El 28 de abril de 2025, ambos países anunciaron un acuerdo técnico-diplomático que incluye:
- Transferencias inmediatas desde embalses como Falcón y La Amistad.
- Reasignación de flujos en seis afluentes del Bravo hasta octubre de 2025.
- Un plan de monitoreo mensual de entregas para prevenir incumplimientos.
- Evaluación de infraestructura de medición y distribución en la cuenca.
No obstante, el acuerdo es temporal y no aborda las causas estructurales del conflicto. La falta de inversión en eficiencia hídrica y gobernanza local en ambos países pone en riesgo su cumplimiento.
Implicaciones para el sector agroempresarial
Las afectaciones para la agricultura y la ganadería derivadas del conflicto hídrico entre México y Estados Unidos son múltiples y profundas, afectando tanto la viabilidad productiva como la estabilidad socioeconómica de las regiones involucradas; entre las más importantes podemos señalar:
- Incertidumbre en el suministro: La variabilidad en la disponibilidad de agua obliga a los productores a modificar calendarios de siembra, reducir áreas sembradas o reconvertir hacia cultivos que demandan menos agua.
- Alteración de los calendarios agrícolas: El retraso o imprevisibilidad en las entregas de agua genera incertidumbre en la programación de siembras y cosechas, especialmente en sistemas intensivos.
- Aumento de costos operativos: La necesidad de adoptar tecnologías de riego presurizado eleva los costos de inversión y operación.
- Tensión en mercados de exportación: La reducción en la oferta hortícola y de otros productos de exportación puede afectar la competitividad de empresas que dependen de contratos internacionales.
- Riesgo de conflictos socioambientales: El descontento social por reasignaciones de agua o restricciones en el riego puede generar tensiones en zonas rurales. Esas acciones suelen afectar de forma desproporcionada a pequeños productores, que no tienen capacidad para adaptarse tecnológicamente. Es posible que se generen tensiones entre usuarios agrícolas, urbanos e industriales en la distribución del recurso.
- Impacto en el subsector ganadero: La escasez de agua afecta el acceso a pastizales, alfalfa y forrajes, generando presión sobre los sistemas de engorda y crianza, y obligando a reducir inventarios ganaderos.
- Desincentivo a nuevas inversiones: La incertidumbre hídrica disminuye el atractivo para inversiones agroindustriales, principalmente en zonas de frontera norte, afectando empleo y dinamismo regional.
- Mayor fiscalización y exigencias regulatorias: El conflicto impulsa mayor vigilancia sobre las concesiones de agua, obligando a los productores a formalizar su situación legal e implementar buenas prácticas de gestión.
Recomendaciones para el sector agrícola
Frente al escenario de escasez de agua derivado de la disputa binacional y del agravamiento de las condiciones climáticas, los agricultores deben adoptar un enfoque proactivo y adaptativo.
A continuación, se presentan estrategias prácticas orientadas a optimizar el uso del agua, fortalecer la resiliencia productiva y garantizar la sostenibilidad de las unidades de producción agrícola en el corto y largo plazo:
- Transición hacia modelos productivos resilientes: Priorizar cultivos menos demandantes de agua, integrar riego tecnificado y sistemas agroecológicos.
- Inversión en infraestructura hídrica inteligente: Ampliar el uso de sensores, telemetría y redes de monitoreo son herramientas esenciales para la toma de decisiones basada en datos.
- Mejoras en el manejo del suelo y cobertura vegetal: Promover la agricultura de conservación mediante la labranza mínima, cobertura permanente y rotación de cultivos para reducir evaporación y conservar humedad en el perfil del suelo.
- Formalización y gestión eficiente de concesiones de agua: Asegurarse de que los títulos de concesión estén actualizados y registrar correctamente los volúmenes. Participar en organismos de cuenca, módulos de riego y asociaciones de usuarios, donde se negocia la distribución del recurso.
- Almacenamiento y captación de agua: Construir o rehabilitar reservorios o tanques de almacenamiento, especialmente para zonas con lluvias estacionales. Implementar sistemas de captación de agua de lluvia en techos y superficies impermeables.
- Diversificación de ingresos: Integrar actividades complementarias como agroindustria rural, ecoturismo o servicios ambientales para reducir la dependencia exclusiva del cultivo principal.
- Acceso a financiamiento verde y asistencia técnica: Buscar apoyo de programas públicos (FIRA, FIRCO, CONAGUA, SADER) o de financieras privadas que incentivan prácticas sostenibles y eficiencia hídrica. Vincularse con centros de innovación agroclimática y transferencia de tecnología.
Proyectos para mitigar la crisis hídrica
A pesar de la tensión generada por la disputa del agua entre México y Estados Unidos, diversos proyectos y programas en ambos lados de la frontera están contribuyendo activamente a mitigar los efectos de la escasez, mejorar la eficiencia en el uso del recurso y fortalecer la cooperación institucional. Estos esfuerzos representan avances concretos hacia una gestión compartida, adaptativa y sostenible del agua en la región del Río Bravo.
- Rio Grande Basin Study: Liderado por el U.S. Bureau of Reclamation y la Comisión Nacional del Agua, ha generado Modelos de simulación climática e hidrológica para la gestión adaptativa del recurso. Proporciona escenarios de estrés hídrico y opciones de respuesta en planeación a largo plazo.
- Minute 323: Acuerdo sobre el río Colorado, firmado en 2017 y vigente hasta 2026, ha sentado un precedente de cómo negociar mecanismos flexibles de asignación de agua en tiempos de escasez, incluyendo inversiones conjuntas en infraestructura y conservación en México.
- Lower Rio Grande Water Quality Initiative: Programa del USDA, busca promover prácticas agrícolas que reduzcan el consumo de agua y mejoren la calidad del suelo. Proporciona incentivos para riego por goteo, manejo de nutrientes, rotación de cultivos y cobertura viva.
- Plan Hídrico Regional Cuenca del Río Bravo: Desarrollado por CONAGUA, para diagnosticar de manera integral del balance hídrico y generar propuestas de inversiones estructurales y naturales, para generar gobernanza de cuenca, control de fugas, recuperación de acuíferos y fortalecimiento de capacidades locales.
- Programa Nacional de Tecnificación de Riego: Financiado por CONAGUA y SADER, busca modernizar sistemas de riego parcelario y tecnificar más de 1 millón de hectáreas en la región norte de nuestro país.
Hacia un acuerdo de frontera sustentable
La disputa por el agua entre México y Estados Unidos no es un episodio aislado, sino un síntoma de un sistema hídrico presionado por el cambio climático y una planificación productiva insostenible. El sector agroempresarial debe asumir un rol proactivo en la gestión del agua, no solo por razones de cumplimiento legal o reputación, sino como condición para su propia viabilidad futura. La cooperación transfronteriza, el uso eficiente del vital líquido y la adaptación climática son pilares ineludibles de la estrategia empresarial en el contexto actual.
Sin embargo, hay señales esperanzadoras. El diálogo continuo entre ambos gobiernos, la presión constructiva del sector privado y la creciente conciencia pública sobre la importancia del agua como recurso estratégico pueden convertirse en catalizadores de cambio. Innovaciones tecnológicas, alianzas binacionales de investigación y el fortalecimiento institucional de organismos para ofrecer una ruta factible hacia soluciones sostenibles y equitativas.
El futuro del agua en la región fronteriza no está escrito, y con voluntad política, colaboración y visión a largo plazo, es posible construir un modelo de gobernanza hídrica que beneficie a ambas naciones y garantice la permanencia de los sectores agrícola y ganadero.





